El
jardín secreto
Francés
Hodgson Burnett
El
petirrojo que le mostró el camino
Mary estuvo
observando la llave durante un buen rato; le dio vueltas y más vueltas, y
sopesó mucho el hallazgo. Como ya dije antes, era una niña a la que no se le
había enseñado que había que pedir permiso o consultar a las personas mayores.
Así pues, se puso a pensar si aquélla era efectivamente la llave del jardín
secreto y daba con la puerta de entrada, podría por fin averiguar qué escondían
los muros de dicho jardín y cuál había sido la suerte de los viejos rosales. Y
lo que le impulsaba a desearlo con tanto anhelo era precisamente el hecho de
que el jardín hubiera estado tanto tiempo cerrado, como si eso lo hiciera
distinto de otros lugares; además, pensó, en diez años se ha debido transformar
en un lugar desconocido. En conclusión, se dijo, de gustarle el jardín iría
allí todos los días y cerraría la puerta tras de sí, y podría inventarse un
juego y jugar ella sola y nadie sabría su paradero, sino que todos se pensarían
que la puerta seguía cerrada y la llave enterrada; tal devaneo complació mucho
a la niña.
Su imaginación,
desde hacía tanto tiempo aletargada, comenzaba ahora a despertar gracias a que
vivía, prácticamente ella sola en una mansión de cien habitaciones misteriosamente
cerradas con llave; sin duda que también contribuía a despabilarle el magín
aquel aire fresco, todo vigor y pureza que soplaba desde el páramo. Si el aire
le abría el apetito, los vientos le removían la sangre, tal era la fuerza que
necesitaba para someterlos; ambos elementos habían empezado, además, a animar
su mente y su manera de ver las cosas. En la India, recordaba la niña, hacía
mucho calor y siempre se había sentido demasiado lánguida y cansada para
preocuparse de nada; mas ahora empezaba a mostrar interés y a querer hacer
cosas nuevas, y hasta se sentía menos “desavenida”, aunque no sabía por qué.
Se metió la llave en
el bolsillo y anduvo arriba y abajo por el sendero. Por allí no solía ir nadie,
salvo ella, de modo que podía caminar despacio y observar el muro, o mejor
dicho, la hiedra que lo cubría por completo. Y curiosamente era la hiedra lo
que desconcertaba a la niña, pues por más atención que prestara no podía ver
sino hojas y más hojas, de un verde lustroso y oscuro, que crecían tupidamente
por todas partes. ¡Qué desencanto el suyo! ¡Si hasta se volvió a sentir un poco
desavenida al acercarse al muro y ver cómo se asomaban los árboles del otro
lado! ¡Qué absurdo, se dijo, estar tan cerca y no poder entrar! Así que, con la
llave en el bolsillo, regresó a la casa, y decidió que siempre que saliera a
los jardines la llevaría consigo, por si acaso daba con la puerta secreta.
La señora Medlock
había permitido a Martha que pasara la noche en la casita del páramo; a la
mañana siguiente, la muchacha estaba de vuelta con las mejillas más arreboladas
que nunca y del mejor humor.
—Me levanté a las
cuatro la mañana —dijo—. ¡Ay, qué
bonito estaba el páramo, con los pajarillos piando y los conejos correteando
por tas partes y el sol que salía por
el rizonte! Y parte del camino me
llevó un carretero en el carro, y te digo que vaya cómo midivirtí.
No hacía más que
contar cosas sobre lo bien que lo había pasado… Su madre, dijo, se puso muy
contenta de verla y ambas habían pasado la jornada preparando comida en el
horno, y también lavando. Hasta les había hecho a cada uno de sus hermanos una
pasta rellena de un poco de azúcar morena.
—Cuando llegaron los
niños de jugar en el páramo, acabábamos de sacar las pastas del horno, y vaya
aroma cabía por ta la casa… un olor a hornada y un buen fuego, y nacían más que gritar dalegría los pequeños. Si el Dickon dijo
que nuestra casita era digna dun rey.
Por la noche se
habían sentado todos alrededor de la chimenea, y Martha y su madre habíanse
dedicado a remendar la ropa y a zurcir calcetines, y Martha les había hablado
de la niña recién llegada de la India; una niña a la que toda su vida la habían
servido los «negros», como decía Martha, y que ni siquiera sabía ponerse las
medias.
—¡Cómo les gustó que
les contara cosas de ti! —dijo Martha—. Querían saberlo to de los negros, y del barco en el que viajaste. Si no daba yo
abasto pa contarles cosas.
Mary reflexionó un
instante.
—Para el próximo día
que libres, te contaré muchas más cosas —dijo—, para que así se las puedas
decir a tus hermanos. Seguro que querrán saber cómo se monta en elefante y en
camello… y también te hablaré de los oficiales que salen a cazar tigres.
—¡Dios mío, pero si
se voverían locos de contentos!
—exclamó Martha, del todo encantada; y por unos instantes dejó de tutear a
Mary—. ¿De verdad lo haría usted, señorita? Sería parecío a un pectáculo de
bestias salvajes que nos contaron cubo una vez en la ciudá de York.
—Bueno, la India es
muy distinta de Yorkshire —dijo Mary con lentitud, como si estuviera pensando
en la cuestión—. Nunca se me había ocurrido antes. Por cierto, ¿les gustó a
Dickon y a tu madre que les hablaras de mí?
—Ya lo creo, pues a
Dickon se le pusieron los ojos como platos —comentó Martha—. Pero a mi madre no
lagradó que tuviás que estar tú sola, y me dijo, dice: «¿Es que el señor Craven
no ha contratao a sus estetutriz o un aya?», y yo le contesté:
«Pues
no, pero la señora Medlock dice que el señorito lará cuando se locurra,
pero calomejor no se locurre en dos o tres años».
—Yo no quiero una
institutriz —dijo Mary con decisión.
—Pero mi madre dice que
tendrían questar aprendiendo la tografía a esta edá, y que te tendría que cuidar alguna señora, y me dijo, dice:
«Mira, Martha, ¿cómo te sintirías tú
en un lugar tan grande como ése, merodeando tú solita, y sin madre? Haz lo que puás pa
animar a esa niña», y yo le dije casí
laría.
Mary la miró durante un
momento fijamente.
—Pero si me animas
mucho —dijo—, y me gusta oírte hablar.
Martha salió de la
habitación y al poco rato regresó con algo escondido bajo el delantal.
—¿Qué te parece? —le
dijo con una alegre sonrisa—. Te comprao
un regalo.
—¡Un regalo! —exclamó
la señorita Mary. ¿Cómo era posible, dijo para sí, que en una casa donde había
catorce personas que alimentar se pudiera hacer regalos a nadie?
—Había un vendedor bulante quiba por el páramo —explicó
Martha—, y paró el carro delante de nuestra casa. Tenía cazuelas y pucheros y
de to un poco, pero mi madre no tenía
dinero pa comprar na. Y cuando ya siba el vendedor, mi hermana la Elizabeth Ellen gritó: «Madre, que tié combas con asas rojas y azules» Y mi
madre le dijo al vendedor: «Eh, oiga, señor, ¿a cuánto son?», y el otro fue y
contestó que dos peniques. Y mi madre se metió la mano en el bolsillo y empezó
a rebuscar, y me dijo: «Martha, tas
traído a casa el sueldo como una buena hija, y ya tengo dónde destinar hasta el
último penique, pero voy a sacar dos monedas pa comprarle a esa niña una comba», y mi madre te la compró y aquí
la tiés.
Y Martha sacó la comba
que había escondido bajo el delantal y se la mostró orgullosamente. Era una
cuerda fuerte aunque delgada, con un asa de franjas rojas y azules en cada
extremo. Pero Mary nunca había visto una comba en su vida, de modo que la
observó con perplejidad.
—¿Para qué es?
—preguntó interesándose por ella.
—¿Cómo que paqués? ¿Acaso no hay combas allán la India? ¡Pero si tién lefantes y tigres y quemellos! ¡Pues no mestraña que sean casi tos
negros! Mira, ansí sace, mira, mira…
Y Martha se colocó en
mitad de la habitación y tomando un asa en cada mano se puso a saltar, mientras
Mary dio la vuelta a su silla para observarla; hasta parecía que los extraños
rostros de los viejos retratos también la observaban, y se debían preguntar qué
podía estar haciendo allí aquella muchachita del campo con todo su descaro.
Pero a Martha no le interesaba la expresión de los retratados; lo que le
despertaba gran curiosidad era la cara que ponía la señorita Mary, eso sí que
le encantaba. La muchacha iba contando al saltar, y siguió saltando hasta que
llegó a cien.
—Y podría seguir —dijo
al dejar de saltar—. Si a los doce años llegué a quinientos, pero tonces no era yo tan gorda y tenía más práctica.
Mary se levantó de la
silla y empezó a sentir un gran entusiasmo.
—¡Es preciosa! —dijo—.
Tu madre es muy buena. ¿Crees que podré saltar como lo haces tú?
—Inténtalo —dijo
Martha, y le dio la cuerda—. Al principio no podrás llegar a cien, pero si practicas mucho larás ca vez mejor. Eso
es lo que dijo mi madre. Y también dijo: «Si no hay na que sea más bueno pa
esta niña, si es el mejor juguete. Que salga al aire libre y que salte y que
estiré bien esos brazos y esas piernas, y ansí
se le podrán bien fuertes».
Era evidente que Mary
no tenía ni un ápice de fuerza ni en los brazos ni en las piernas cuando empezó
a saltar, y además no se le daba nada bien; pero le gustaba tanto que no quería
ni parar.
—Venga, ponte tus
cosas, y ve a saltar a los jardines —dijo Martha—. Mi madre ma dicho que tiés que estar al aire libre lo más que puás, hasta los días que llueva, si es que no llueve mucho. Ansí cabrígate bien.
Mary se puso el abrigo
y el sombrero, y se enrolló la comba en el brazo. Luego abrió la puerta para
salir, pero se detuvo porque de pronto pensó en algo; regresó a su habitación
con una cierta parsimonia.
—Martha —le dijo—, era
tu sueldo, eran tus dos peniques en realidad. Gracias.
Lo dijo de una manera
muy ceremoniosa, porque no estaba acostumbrada a agradecer nada a los demás, ni
a darse cuenta de que le hacían favores.
—Gracias —volvió a
decir, y tendió la mano a Martha porque no sabía qué hacer.
Martha le estrechó la
mano con torpeza, pues tampoco ella estaba habituada a estas cosas. Y luego se
echó a reír.
—¡Ay que si eres rara!
¡Como si fuás una vieja! —le dijo la
muchacha—. Si hubiás sío mi hermana,
la Elizabeth Ellen, mabrías dao un
beso.
Mary parecía aún más
tiesa que nunca.
—¿Quieres que te dé un
beso?
Martha se volvió a
reír.
—No, yo no —contestó—.
Pero si fuás diferente, lomejor querrías dármelo tú. ¡Pero no lo
eres, ansí que sal al jardín a jugar
con la comba, ea!
La señorita Mary se
sintió un poco violenta al salir de la habitación. ¡Qué raras eran las personas
de Yorkshire!, se dijo, y Martha… hasta le parecía indescifrable. Sin embargo,
aunque al principio le había disgustado su persona, ahora ya no era así.
En el jardín, la comba
le pareció maravillosa. La niña contaba y saltaba, saltaba y contaba, hasta que
las mejillas se le enrojecieron con el ejercicio; además, nunca en su vida
había sentido tanto interés como el que sentía hacia aquella actividad. El
cielo se había despejado y corría un aire ligero: no era un viento áspero, sino
una brisa que iba llegando en breves y deliciosas ráfagas y que traía consigo
el aroma de la tierra recién excavada. La niña fue saltando por el jardín donde
estaba la fuente, y subió por un paseo y bajó por el otro. Luego por fin llegó
saltando hasta una huerta donde vio a Ben Weatherstaff; estaba cavando y
hablándole a su petirrojo, el cual brincaba en torno suyo. La niña recorrió
saltando el sendero que llegaba hasta donde estaba Ben, y éste levantó la
cabeza y la miró con expresión de curiosidad. No estaba segura de si el
jardinero se había dado cuenta o no de su presencia; y es que quería de verdad
que la viera saltar.
—¡Vaya! —dijo Ben—. ¡No
me lo creo! Si lomejor eres una niña
después de to, y lomejor tiés en las venas sangre de creatura y no leche agria. Como que me llamo Ben, si te san puesto las mejillas encarnás de tanto saltar. No mabría creído yo que pudiás tú saltar desa manera.
—Nunca había saltado
antes con una comba —dijo Mary—. Estoy empezando. Llego hasta veinte.
—Sigue, sigue ansí —dijo Ben—. ¡No lo haces mal pa ser una ca vivido con paganos. ¡Ay
cómo te mira! —dijo, señalando con la cabeza al petirrojo—. Te siguió ayer de
cerca. Y hoy hará lo mesmo. Querrá
saber qué es la comba esa que llevas, porque nunca ha visto una. ¡Eh! —le dijo
al pájaro, meneando la cabeza—, esa curiosidad que tiés te va a matar si no tespabilas.
Mary fue saltando por
todos los jardines y por la huerta, y descansaba cada pocos minutos. Luego
llegó al sendero que tanto le gustaba y decidió ir saltando de un extremo a
otro. Era un buen trecho, así que empezó despacio; pero al llegar a la mitad
del sendero estaba sin aliento, y sentía tanto calor que hubo de pararse; pero
no le importó, porque ya había contado hasta treinta. Se detuvo, riéndose de
alegría, cuando hete aquí que ahí estaba el petirrojo, columpiándose en un
largo tallo de hiedra; la había seguido y la saludó con su gorjeo. Al acercarse
saltando hasta donde estaba el pajarito, Mary notó algo pesado en el bolsillo
que le golpeaba con cada saltó, y cuando vio al petirrojo se volvió a reír.
—Ayer me enseñaste
dónde estaba la llave —le dijo—. Hoy me tienes que decir dónde está la puerta…
pero no te creo, ahí no está.
El pajarito marchó
volando del tallo oscilante de la hiedra y se posó encima del muro, abrió el
pico y comenzó a cantar un sonoro y bello trino, sólo por presumir. No hay nada
tan hermoso y sublime como un petirrojo al que le guste vanagloriarse, y los
petirrojos casi siempre hacen gala de sus habilidades con notable presunción.
Mary recordó que en
muchos de los cuentos que le había contado su aya se hablaba de magia; y lo que
estaba a punto de suceder no era sino un episodio mágico, habría de decir luego
Mary al rememorar aquel instante.
Una de aquellas ráfagas
de viento tan agradable vino con más fuerza que las demás. Tenía tal ímpetu que
agitó las ramas de los árboles e hizo oscilar los tallos de la hiedra sin
rematar que pendían del muro. Mary se hallaba muy cerca de donde se había
posado el petirrojo. Y de pronto el viento empujó hacia un lado los extremos
sueltos de la hiedra; y más repentinamente aún, la niña se abalanzó sobre una
de las ramas y la sujetó con la mano; y lo hizo porque acababa de ver algo bajo
las hojas: un tirador redondo, que hasta entonces permanecía oculto bajo el
follaje… Era el tirador de una puerta.
La niña pasó las manos
por detrás de la hiedra, y tiró de las hojas y las empujó hacia un lado. Aunque
la hiedra era muy tupida, la mayoría de las hojas no formaba sino una cortina
suelta y oscilante; parte, sin embargo, de esta cortina había invadido la
madera y el hierro de la puerta. El corazón de Mary se puso a latir deprisa y
sus manos le temblaban un poquito de la emoción y la alegría. El petirrojo
seguía cantando y piando, y movía la cabeza a uno y otro lado, como si
estuviera tan contento como ella. ¿Qué podía ser aquello bajo sus manos, de
forma cuadrada y hecho de hierro, y donde palpó un orificio con los dedos?
Era el cerrojo de la
puerta que había estado cerrada por espacio de diez años, y Mary introdujo la
mano en el bolsillo, sacó la llave y la metió por aquella cerradura: encajaba a
la perfección. Empujó la llave y le dio una vuelta; tuvo que usar las dos
manos, pero la llave giró.
Mary dio luego un hondo
suspiro y miró a ver si venía alguien por aquel largo sendero. No había nadie;
si además nadie, pero que nadie, venía jamás por allí. Suspiró de nuevo sin
poder contenerse, retiró hacia un lado la cortina oscilante de hiedra y empujó
la puerta, la cual se fue abriendo muy, muy despacio.
Y
la niña atravesó el umbral de la puerta y la cerró
tras
de sí, y se quedó allí mirando a su alrededor,
jadeando
de emoción, de asombro y de regocijo.
Y
es que estaba dentro del jardín
secreto.
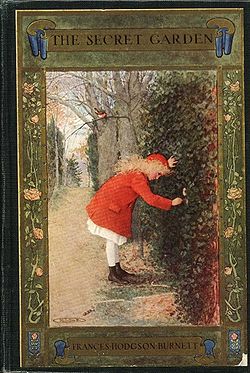
No hay comentarios:
Publicar un comentario